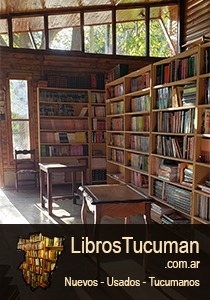Por Diego Puig |
Las biografías de los artistas de los siglos XX y XXI están llenas de anécdotas pintorescas y estimulantes, incluso si en muchos casos deben ir acompañadas de la aclaración “no intenten esto en sus casas”. Peleas, amoríos, declaraciones afortunadas y desafortunadas construyen mitos y leyendas, éxitos y fracasos. Tal vez uno de los detalles más útiles –pero no por eso menos romántico– sea el de las parejas creativas: esa división del trabajo entre el genio creativo y… todo lo demás.
Parejas famosas como Maria Callas y Giovanni Meneghini, Francis Scott Fitzgerald y Zelda (ahre!), Domingo y Sonia Cavallo (¿por qué no?), Yves Saint Laurent y Pierre Bergé han demostrado la importancia de que al genio creativo lo apuntale una figura que posibilite su arte, su vida y su buen funcionamiento en esta sociedad de consumo. A veces, le socie del artista es una mente complementaria, más fría y organizada, a veces tiene mejor roce social, a veces viene con más hambre de gloria; otras, un mejor entendimiento de la economía o de la realidad. Es justamente en la industria de la moda donde esta simbiosis ha dado sus más refinados y célebres resultados, las lecciones más efectivas: Valentino y Giancarlo Giammetti, Tom Ford y Domenico De Sole, Marc Jacobs y Robert Duffy, Alexander McQueen y Sarah Burton.
Es que salvo contadas excepciones (¿Karl Lagerfeld?), al genio lo desborda la gestión de su propia imagen y/o el manejo de las condiciones de producción, la realidad y la vida misma. En el mundo capitalista en el que vivimos, los escritores no tenemos tanta suerte y somos, en general, esclavos de nuestro propio marketing. Debemos primero procurarnos –y luego cumplir con– las entrevistas, las columnas de opinión, los eventos, los posteos en las redes sociales, los festivales y las lecturas públicas. Es la única forma de procurarnos recursos, fama, prestigio, sustento para el ego y, de una u otra manera, la posibilidad de algún éxito (o una vida digna, digamos). Si a los actores, en el contrato les incluyen y les pagan por promocionar sus películas, a nosotros los escritores (sin agentes literarios ni publicistas) nos toca hacerlo por nuestros propios medios: resolver el monotributo y dar notas, vendernos, promocionarnos y hablar, hablar, hablar. Ahhhh… la danza eterna entre la humildad y el narcisismo.
Todo con el fin de que los lectores nos conozcan y nos lean; nos consuman. Imagínense esto, en Tucumán. O es un drama, o una comedia de enredos o una película de terror. No somos médicos ni pasamos recetas de cocina. Tampoco somos Wanda Nara. ¿Entonces qué podemos decir cuando nos entrevistan? ¿Contar nuestras biografías? Con suerte, podemos recomendar libros y hablar de literatura, ¿pero qué tan singular, útil o sustentable puede ser eso? ¿Quizá deberíamos comunicarnos en versos? ¿Trabajar el lenguaje de las respuestas? No todos los escritores pueden ocupar el rol de intelectuales. No siempre nos sobra lucidez ni conocimientos filosóficos. Tampoco vamos a vender demasiado si vamos por esa vía.
Y obviamente, no hay relación entre el éxito de marketing y la calidad literaria. Tener buena labia o carisma no significa de ninguna manera escribir bien. Además de que toda la situación presenta problemas formidables: ¿De qué puede hablar un escritor? Ser o no ser entretenimiento parece ser la cuestión. ¿Qué decir que no esté dicho ya en la producción propia? ¿Deberíamos dedicarnos a explicarla? No está claro qué utilidad o qué sentido puede tener nuestra construcción de una persona pública más que la impúdica publicidad, el masaje al ego, la venta y el reconocimiento. ¿Pero el reconocimiento de qué exactamente?
Porque, la autopromoción es tiempo que se desvía de la escritura. Tiempo que no creamos. Tiempo en el que no se desarrolla ninguna producción. Y luego, todo lo que eso acarrea: la confusión entre el artista y la obra. El karma de Woody Allen o Roman Polanski, de John Galliano y todas las construcciones imaginarias y subjetivas que se filtran en los cuentos de Jorge Luis Borges. Si Borges se nos ríe en la cara, si es de izquierda o de derecha. Promilitar o defensor de los más vulnerables: justamente, ¡el escritor burgués!
Incluso en casos positivos como Martha Argerich o Daniel Baremboim, ¿cuándo el personaje se come, cual Pac-Man, a la obra? En el vasto universo comunicacional de Buenos Aires o Nueva York este problema puede llegar a pasar desapercibido. Tal vez apenas alcance el magro estatus de ruido. Pero en Tucumán, ¿de qué habla un escritor? ¿Y a quién le habla? ¿Expone una teoría de la escritura? ¿Cuenta recetas o chistes sobre el proceso de escritura?
Soy parte de este sinsentido: en las redes sociales, yo sigo los pasos y los logros del Chef platense Mauro Calagrecco aunque nunca haya comido en Mirazur (uno de los mejores restaurantes del mundo) y probablemente nunca lo haga. Ahhh… el artista como entretenimiento. El artista como intelectual. Pero al final, el artista sin obra.
Como escritores, todo lo que queremos (¿o deberíamos querer?) es que lean nuestra obra. Entonces, ¿qué sentido tiene el reconocimiento de la persona si casi nadie lee nuestros poemas, nuestros cuentos o nuestras novelas? Si la gente se contenta con leernos en nuestras versiones públicas y publicitarias. ¿Qué sucede cuando somos conocidos por nuestros dichos o por nuestros posteos pero no por nuestra literatura? ¿Cuál es el sentido de cartonear fama si nadie conoce nuestra obra? ¿Debe el escritor seducir para que lo lean? Es el enorme tedio y despropósito de salir a cazar lectores. Y mientras tanto, uno mismo no debe olvidar el propósito original, no confundir nuestro marketing con nuestra escritura. ¿Qué se hace con esto? ¿Qué hacen los lectores con esto?
A veces con preocupación, otras veces con tristeza, pero casi siempre con esperanza, pienso que es importante que como comunidad lectora encontremos nuevas, mejores formas de relacionarnos, de pensar la difusión de las obras. Entre periodistas culturales, entrevistadores, reseñistas y lectores quizá podríamos pensar qué es lo relevante de la figura del escritor. Qué queremos saber antes de leer su obra. Qué utilidad o sentido –beneficio, provecho, razón de ser– tienen las preguntas y las posibles respuestas. Sería genial ayudarnos entre todos a tener una visión más clara de lo que merece ser comunicado para beneficio de los lectores. No solo pensar en el beneficio del escritor-gestor o del periodista cultural que muchas veces tiene que llenar espacios informativos o comunicacionales. Porque vale preguntarnos si los intereses y las necesidades y las posibilidades de lectores, periodistas y escritores son las mismas. Y cuando estas divergen, ¿cómo las reconciliamos? No conozco escritor –o entrevistado decente– que no sienta vergüenza por el resultado de su exposición. Ni lector que, con cierta frecuencia, no ponga los ojos en blanco ni le dé un poco de cringe leer una nota cultural. ¿Qué estamos haciendo?
Pero mientras desmenuzamos estas preguntas, hay una figura que está bastante ausente y cuyo rol quizá aliviane y mejore la situación de la triada lector-comunicador-escritor: el crítico literario. Hay debates interesantísimos sobre la figura del crítico: ¿es lo mismo un lector académico (“el crítico universitario”) que un crítico profesional (“el crítico del diario, de la televisión”) que el influencer de las redes? ¿Qué pasa cuando los confundimos? ¿Cómo se critican los libros para públicos amplios hoy? ¿Y cuáles son las diferencias entre la crítica, la reseña, la descripción y la mera recomendación? Hace unos años, en el diario español El País –y con repercusiones muy amplias– se debatía si una crítica negativa sirve para algo o si solo se deberían publicar críticas positivas (a mí criterio, ¡re sirven todas!, las buenas y las malas. Las malas son incluso las más divertidas). Una nota reciente del diario Perfil https://www.perfil.com/noticias/cultura/genero-en-disputa.phtml aborda el tema.
Más allá de estos debates, es importante recuperar al crítico –y tener muchos críticos– que con criterio (¡algún criterio! ¡y buena prosa!) lean y escriban sobre las obras, más que sobre los artistas. Devolver de a poco la centralidad a la obra y recortar la exposición personalista del autor es una gran manera de volvernos mejores lectores a todos. Y mejores escritores, también.
Es posible que muchos señalen que es más divertido –y por ende, más convocante, que va a tener más impacto y más lectores– leer los desvaríos de une fulanite al que le dicen escritor que una reflexión sobre la obra. Pero yo no puedo estar más en desacuerdo. Primero, compartir algo que uno ama hacer y mostrar cómo lo hace es una de las experiencias más lindas que hay. Para el que ama hacerlo y para el que lo observa. Lo sé porque leo a grandes críticos de cine y de moda y de televisión y alguno que otro de literatura, y cuándo estas personas cuentan cómo ven, leen, piensan y experimentan una forma específica de arte, el mundo se ilumina. Compartir una experiencia profunda (y bien escrita) es tan interesante como un viaje de Marley con Wanda por París. Pero quizá no hay mucha gente leyendo con compromiso y asumiendo la valentía necesaria para lanzar al mundo esa manera particular, personal, instruida, iluminadora de leer, de apreciar, de sentir, que puede ser una guía o un contrapunto interesante para la experiencia de otros lectores.
Porque el rol del crítico, en mi humilde opinión, es la de arrojar luz sobre las posibilidades de la lectura. No necesita decir si algo es bueno o malo, si es lindo o es feo. El crítico trata al texto como un organismo vivo (no como algo muerto, un yacimiento de metales y minerales del que se “extraen” cosas: información, ideas, mensajes) y así habla de su interacción con el texto. Escribe sobre la multiplicidad de facetas y aspectos que funcionan mejor o peor en su relación con la obra. El crítico –con sus herramientas y sus sensibilidades– plantea formas de leer que dialogan con las de los demás. Es como una conversación por cartas, donde los tiempos pueden ser lentos, pero de a poco y reunidos por el amor a la literatura, van surgiendo lecturas que enriquecen al texto, a la experiencia de lectura, al lector, –y en mi caso, sobre todo– al escritor.
En mi experiencia, la buena crítica nunca es críptica ni meramente extractiva. No subraya sus propios modos ni sus manierismos: se coloca al servicio de infundir vida. No es barroca ni erudita. Tiene la claridad de la honestidad. Es diáfana, curiosa y es informada. ¿Cómo se transmite una lectura? No solo describiendo ni resumiendo. La buena crítica contextualiza lo que puede y sobre todo narra una experiencia de lectura. La vuelve acción, posibilidad y obstáculos. Trabaja con hipótesis: que nunca tienen que ser verdaderas, solo interesantes.
Quizá, si tenemos más críticos leyendo y escribiendo, ya no me haga falta casarme con nadie que me complemente para la vida literaria y tampoco tenga que dar demasiadas entrevistas. Y finalmente, ojalá, haya más lecturas y más lectores de mejores obras.
Imagen: David Bowie, corte de difusión «Fame» (1975)

Nació en Tucumán en 1982, pero se siente más o menos tucumano porque vivió gran parte de su vida fuera de la provincia. Es autor de la novelas Nadar sin luz (Ed. Milena Caserola, 2013) e It girl (Gerania Editora, 2020) y de los libros de cuentos Vírgenes infinitas (Ed. Mulita, 2018) y El problema de la luz (Gerania Editora, 2022). Actualmente sus escritores favoritos incluyen a Jhumpa Lahiri, John Cheever, Federico Falco, María Gainza, Rafael Pinedo, Hebe Uhart, Fogwill, Mavis Gallant, Lucia Berlin y Magalí Etchebarne. Dicta talleres de escritura y de lectura (con ¿excesivo? entusiasmo) online.